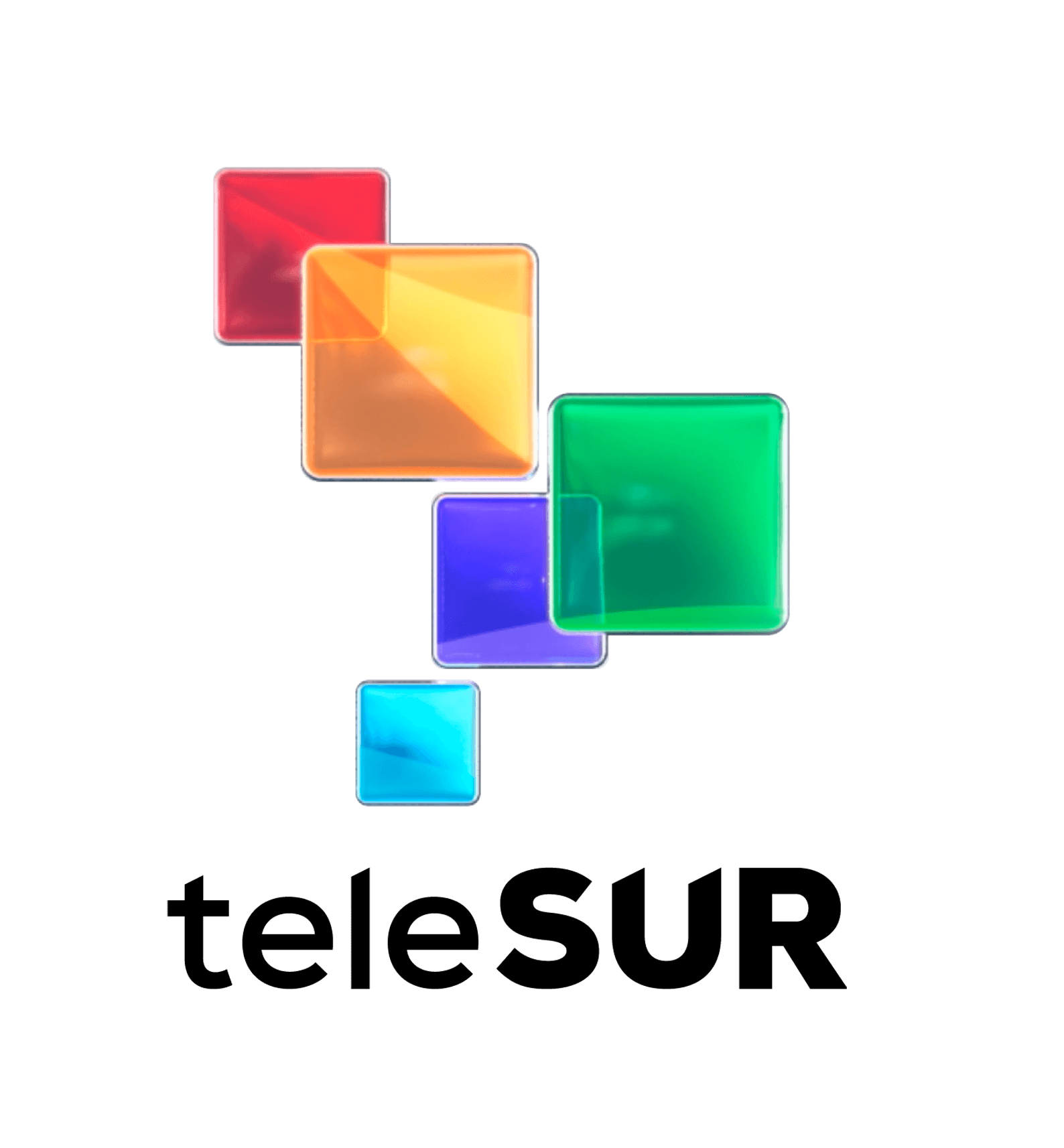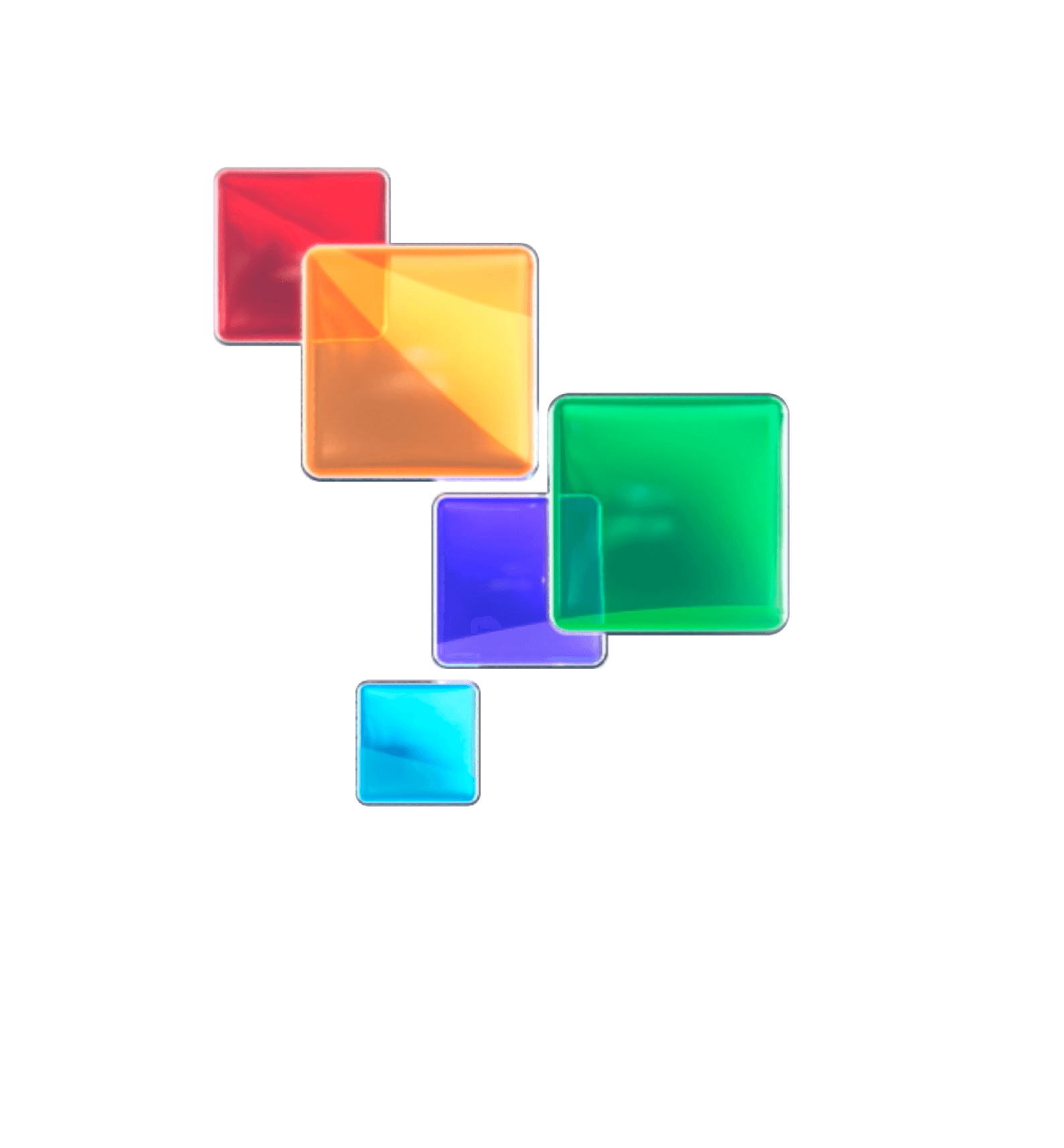Suicidio planetario inducido. El modelo global que agota la vida y los pueblos que resisten

Pérdida masiva de biodiversidad, colapsos de ecosistemas, intensificación de fenómenos climáticos extremos y el agravamiento de crisis sociales y económicas… son las consecuencias de la explotación sin límites de los bienes comunes globales por la sociedad capitalista y la negación de cualquier límite natural o social a su expansión. Foto: ANRed
Por: Alfonso Insuasty Rodríguez
30 de julio de 2025 Hora: 10:32
Hemos sobrepasado los límites del planeta y destruido su capacidad de regeneración. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Mientras el Norte impone un falso desarrollo verde, el Sur Global alza sus voces con saberes, luchas y propuestas para frenar el colapso y defender la vida.
La crisis climática ha obligado a las potencias globales a rediseñar su modelo energético bajo el manto de la sostenibilidad. Sin embargo, esta transición hacia fuentes de energía más limpias no ha significado una ruptura con las lógicas depredadoras del capitalismo global, sino más bien su reconfiguración.
A nombre del combate al cambio climático, se expande una nueva ola extractivista, marcada por la demanda exponencial de minerales considerados críticos para el desarrollo de tecnologías renovables como paneles solares, turbinas eólicas y baterías. Esta ofensiva, impulsada por instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y legitimada por una narrativa tecnocrática y ambientalista, ha convertido a los territorios del Sur Global en epicentros de una nueva fiebre extractiva.
El sobregiro de la Tierra: síntoma del agotamiento civilizatorio
El 24 de julio de 2025 marcó un hito alarmante: el Día de Sobregiro de la Tierra. Desde ese día, la humanidad comenzó a consumir recursos naturales por encima de la capacidad regenerativa del planeta para el año en curso. Este indicador, calculado por Global Footprint Network, ilustra de manera contundente el fracaso de un modelo civilizatorio que ha divorciado el crecimiento económico de la sustentabilidad ecológica. Estamos consumiendo a una velocidad tal que hoy requerimos para sostener dicho apetito, 1,8 planetas Tierra, vivimos “al debe”. Esta realidad provoca una pérdida masiva de biodiversidad, colapsos de ecosistemas, intensificación de fenómenos climáticos extremos y el agravamiento de crisis sociales y económicas.
Lejos de ser un efecto colateral del progreso, es una expresión de la racionalidad occidental moderna, que se ha sostenido sobre la explotación sin límites de los bienes comunes globales y la negación de cualquier límite natural o social a su expansión. Es también la consecuencia de una estructura económica global que externaliza los costos ambientales hacia los países del Sur, trasladando la degradación ecológica y el sacrificio de poblaciones enteras a los márgenes del sistema.
Por su parte, el informe Minerals for Climate Action: The Mineral Intensity of the Clean Energy Transition (Banco Mundial, 2020) reconoce explícitamente que la transición energética implica un aumento descomunal en la demanda de minerales como cobre, aluminio, litio, níquel y cobalto. Si bien estas tecnologías reducen las emisiones en el consumo energético, su producción genera una nueva forma de extractivismo intensivo, con impactos ecológicos y sociales de gran magnitud, sobre todo en los países productores del Sur Global.
Aunque el Banco Mundial promueve una “minería climáticamente inteligente” (climate-smart mining), basada en eficiencia, innovación y mitigación ambiental, el modelo dominante de extracción sigue respondiendo a intereses corporativos y responde a un patrón de acumulación por desposesión. La extracción de litio en Argentina, Bolivia y Chile –el llamado “triángulo del litio”– ha dejado a su paso destrucción de humedales, sobreexplotación de acuíferos y el despojo sistemático de comunidades indígenas. Esta forma de “progreso” esconde una paradoja: la transición ecológica del Norte se construye sobre el sacrificio ambiental del Sur.
La investigación publicada por el Centre Delàs D´estudis Per la Pau (2025), informe 73: De la mina al campo de batalla, examina la creciente preocupación de las potencias del Norte global frente a la dificultad de acceder a materias primas críticas indispensables para la transición energética y el desarrollo de tecnologías emergentes. A la tradicional dependencia del petróleo se suma ahora una nueva y estratégica vulnerabilidad: el acceso a recursos minerales considerados esenciales no solo para la economía, sino también para la seguridad y defensa militar.
El informe señala que países como China y Rusia controlan reservas clave y buena parte del suministro global de minerales como el grafito, tierras raras, aluminio, níquel y titanio. Este escenario ha encendido las alarmas en las potencias occidentales, que perciben en ello una amenaza a su autonomía tecnológica y militar, desatando una silenciosa pero intensa disputa por el control de regiones ricas en estos recursos. Las consecuencias son múltiples: riesgos de interrupciones en las cadenas de suministro, incremento de la competencia geoeconómica y la potencial intensificación de conflictos armados, dado que el abastecimiento de estos materiales se ha convertido en un asunto de seguridad nacional.
En respuesta, Estados Unidos y la Unión Europea han comenzado a desplegar una serie de estrategias orientadas a diversificar sus fuentes de suministro y fomentar la producción interna. Estas incluyen políticas públicas, inversiones directas, alianzas con países terceros, aumento desmedido de la militarización de territorios estratégico por carga mineral, con el objetivo de garantizar el acceso a estos minerales estratégicos.
Esta carrera por recursos críticos ha intensificado la presión sobre territorios ubicados principalmente en el Sur Global, muchos de ellos caracterizados por su alta vulnerabilidad política y social, como es el caso de la República Democrática del Congo. La extracción de estos minerales suele implicar graves impactos ambientales, así como violaciones sistemáticas de derechos humanos, profundizando las desigualdades, el desplazamiento forzado y la degradación de ecosistemas.
La urgencia por asegurar el control de estos recursos ha derivado en prácticas extractivistas agresivas y escasamente reguladas, que perpetúan esquemas coloniales de dependencia y socavan los esfuerzos por alcanzar un desarrollo sostenible y autónomo en dichas regiones.
En este contexto, la creciente privatización y control transnacional de estas materias primas fortalece la lógica de subordinación, consolidando estructuras de poder asimétricas que impiden la autodeterminación de los pueblos sobre sus territorios y recursos.
La disputa por los minerales estratégicos, lejos de ser solo un asunto económico o tecnológico, revela una profunda lucha geopolítica por la hegemonía y el control de los futuros posibles.
El rol del Banco Mundial: institucionalización del despojo
El reciente informe del Oakland Institute (Climatewash. The World Bank’s Fresh Offensive on Land Rights, 2025) evidencia cómo el Banco Mundial ha intensificado su participación en proyectos de formalización de tierras, supuestamente para fortalecer la resiliencia climática y promover inversiones sostenibles. Sin embargo, en la práctica, esta política ha servido para legalizar la apropiación de tierras comunales y ancestrales, facilitando su transferencia a empresas transnacionales en sectores como la minería, la agroindustria y las energías renovables.
En Argentina, el informe documenta cómo los proyectos de minería de litio, con financiamiento multilateral, operan sobre territorios habitados por pueblos originarios sin consulta previa, libre e informada. La reciente reforma constitucional en Jujuy ha restringido derechos fundamentales como la protesta y el reclamo territorial, debilitando aún más las garantías de las comunidades afectadas.
Esta lógica de despojo no es nueva. Ya con el programa Enabling the Business of Agriculture (EBA), el Banco Mundial impulsó indicadores que incentivaban la privatización de tierras públicas y comunales en nombre de la “eficiencia productiva”. Como lo documentó el Observatorio Kavilando (2022), esta política permitió que tierras habitadas por comunidades campesinas e indígenas fueran clasificadas como “baldías” o “infrautilizadas”, abriendo paso a su incorporación en el negocio global de la alimentación y, ahora, de la energía verde.
Asi, organismos como el Banco Mundial actúan como brazos técnicos y financieros de esta lógica, generando condiciones jurídicas, políticas y económicas para facilitar el avance de intereses corporativos y geoestratégicos en nombre del desarrollo.
Neocolonialismo energético y la ficción de la sostenibilidad
Esta no es una transición post-extractivista, sino una reconfiguración de la economía global que profundiza las desigualdades coloniales. Las soluciones tecnológicas propuestas por los países del Norte están basadas en una expansión extractiva que se realiza sobre cuerpos, territorios y ecosistemas del Sur.
El acceso a litio, cobre y otros minerales críticos se ha convertido en una prioridad geoestratégica para los países industrializados. Como señala la Agencia Internacional de Energía (IEA, 2023), se espera que la demanda de litio aumente en más de 4000% hacia 2040. Este ritmo de extracción es incompatible con la regeneración natural de los ecosistemas y con el respeto a los derechos de las comunidades afectadas.
Frente a ello, la crítica no debe dirigirse sólo a los efectos de la transición energética, el auge de la militarización y el control extractivo de regiones estratégicas, sino a la racionalidad que las sostiene: un paradigma tecnocrático, centrado en el crecimiento ilimitado, que reproduce la idea de que la crisis climática puede resolverse con más tecnología, más mercado, más consumo verde. Es un modelo que busca evitar cualquier cuestionamiento al patrón civilizatorio occidental que nos ha llevado al colapso.
Las soluciones desde el Sur Global: justicia ecológica y cosmovisiones ancestrales
Esta convergencia entre el negocio agroalimentario, la apropiación de tierras y la explotación de minerales estratégicos sitúa a América Latina, África y Asia en el epicentro de una nueva ola de recolonización. Está en juego la seguridad alimentaria o energética, también la soberanía de los pueblos, el equilibrio ecológico planetario y, en última instancia, la posibilidad misma de construir formas de vida y sociedades que se aparten del modelo civilizatorio dominante.
Ante este escenario de acumulación por despojo, urge repensar críticamente los marcos del desarrollo, desmontar la narrativa tecnocrática de la “neutralidad financiera” y denunciar el rol de las instituciones multilaterales como mecanismos funcionales al control neocolonial. Los pueblos del Sur Global no pueden seguir siendo concebidos como simples reservas de recursos para sostener el consumo y la seguridad de las potencias del Norte, sino como territorios vivos, históricos, culturales y políticos, con proyectos propios de futuro.
Desde esos territorios emergen voces, resistencias y propuestas que no solo impugnan el modelo extractivista, sino que abren caminos hacia otras formas de habitar el mundo. Las cosmovisiones indígenas, campesinas y afrodescendientes ofrecen fundamentos sólidos para una transición verdaderamente justa: el respeto por la Madre Tierra, la reciprocidad, la defensa de los bienes comunes, la regeneración del tejido comunitario y la soberanía alimentaria y energética como pilares de un nuevo horizonte ético-político.
Estas propuestas no se fundamentan en la lógica del dominio, la acumulación ni la extracción, sino en principios de interdependencia, cuidado y equilibrio. No es viable una transición energética que no esté acompañada de una transición epistémica: es decir, el reconocimiento y la valorización de los saberes, prácticas y ontologías históricamente invisibilizadas por la modernidad capitalista y colonial.
Frente a una civilización que persiste en avanzar hacia un colapso inducido por su propia lógica de expansión ilimitada, el Sur Global no solo denuncia el despojo, sino que articula alternativas civilizatorias. El desafío no es cómo hacer más verde el capitalismo, sino cómo desmontar el modelo que ha puesto en jaque la continuidad de la vida.
En este sentido, el derecho a una Paz Rebelde —no domesticada ni subordinada— implica frenar el avance de los conglomerados que saquean y destruyen territorios, y fortalecer proyectos de vida basados en la autodeterminación, la justicia ecológica y la soberanía epistémica. Es desde allí, desde la dignidad insurgente de los pueblos, que puede comenzar a gestarse un mundo verdaderamente habitable.
Autor: Alfonso Insuasty Rodríguez
teleSUR no se hace responsable de las opiniones emitidas en esta sección.