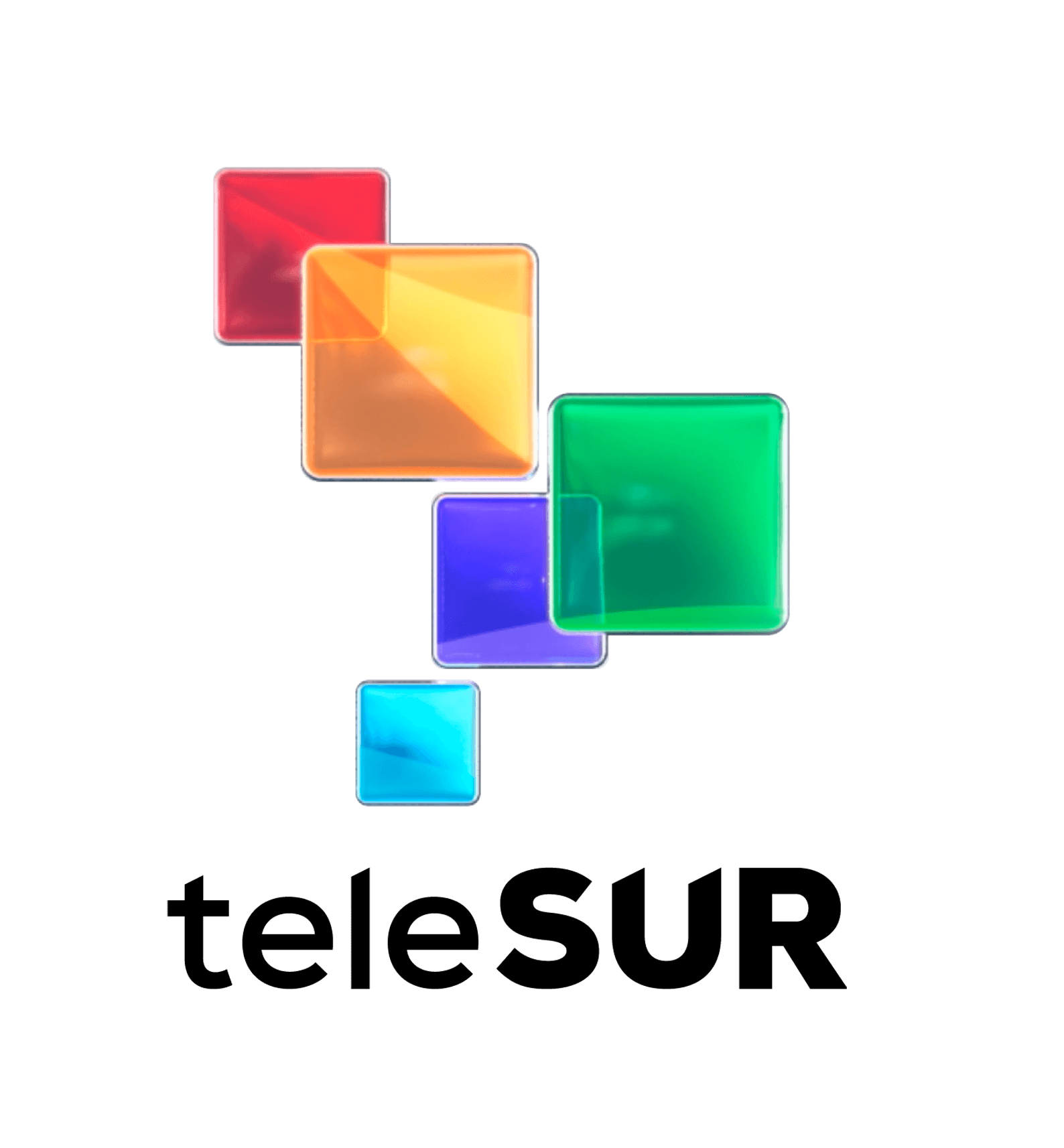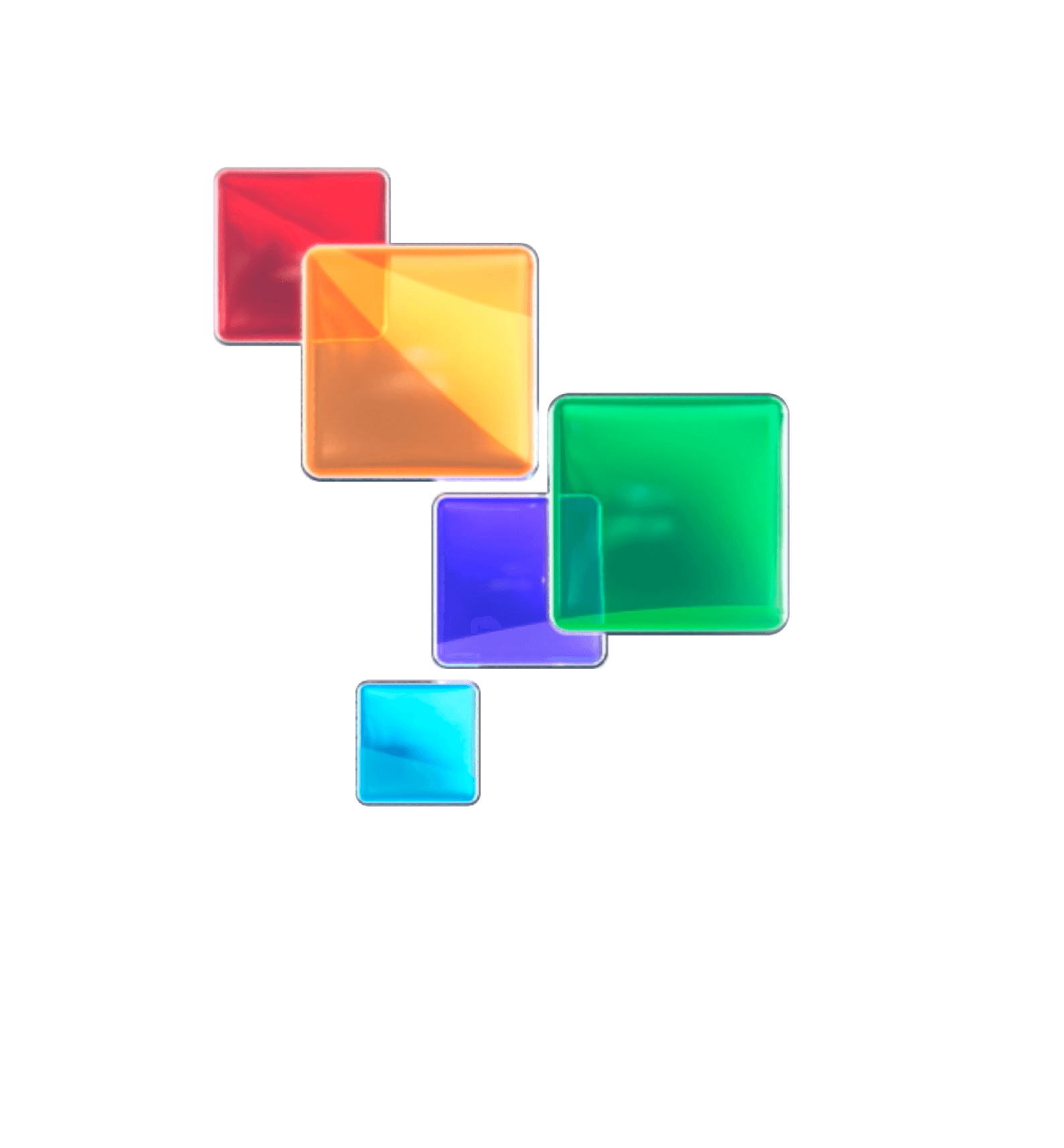Estallido social en Colombia: cuatro años después, la impunidad reina

Las movilizaciones surgieron inicialmente como reacción a una reforma tributaria regresiva durante el Gobierno de Iván Duque. Foto: Colombia Informa.
Por: Alfonso Insuasty Rodríguez
7 de mayo de 2025 Hora: 17:32
Organizaciones sociales exigen una Comisión de la Verdad que esclarezca los crímenes de Estado cometidos, repare a las víctimas y garantice que no se repita la represión y es que, a cuatro años del estallido social en Colombia, persiste la impunidad.
A cuatro años del estallido social que sacudió a Colombia entre 2019 y 2021 —con especial intensidad durante el año 2021—, persiste una profunda herida abierta que aún no ha sido atendida con la seriedad que amerita. Las jornadas de movilización masiva, lideradas en gran parte por juventudes excluidas y sectores históricamente marginados, representaron un punto de inflexión en la historia reciente del país: no solo por la magnitud de la protesta social, sino también por la gravedad de la respuesta estatal.
Las movilizaciones surgieron inicialmente como reacción a una reforma tributaria regresiva durante el Gobierno de Iván Duque, presentada en el contexto de una crisis sanitaria y económica agudizada por la pandemia.
Sin embargo, rápidamente se transformaron en una expresión acumulada de descontento popular frente a décadas de exclusión estructural, precarización de la vida, represión y falta de representación efectiva. Las consignas en las calles no se limitaron a demandas coyunturales, sino que interpelaron directamente las bases del modelo de desarrollo, la distribución del poder político y los fundamentos de la democracia colombiana.
Frente a estas demandas, la respuesta del Estado fue mayoritariamente represiva, el trato fue de guerra. Diversos organismos nacionales e internacionales documentaron graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas, uso desproporcionado de la fuerza, detenciones arbitrarias, violencia sexual, desapariciones forzadas y homicidios perpetrados por miembros de la fuerza pública y por civiles armados en connivencia con la Policía Nacional, particularmente con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).
Este patrón represivo no fue un hecho aislado. Ya en 2019 y 2020, eventos como el asesinato del abogado Javier Ordóñez evidenciaban una tendencia sistemática de abuso policial. En el punto álgido del estallido, en 2021, se profundizó dicha represión con un saldo doloroso: al menos 169 jóvenes fueron asesinados por la fuerza pública y civiles armados.
En total, se han registrado 970 casos documentados de violencia estatal, según cifras parciales recogidas por organizaciones sociales en el marco de una campaña nacional de exigibilidad de justicia y verdad. Esta cifra, aunque significativa, no representa aún la totalidad de los hechos, ya que muchos municipios y territorios no han sido plenamente sistematizados en tanto la campaña apenas inicia.
Pese a la magnitud de la crisis social y de los abusos cometidos, el Estado colombiano, en el actual Gobierno de Gustavo Petro, no ha cumplido aún su promesa de avanzar en mecanismos de esclarecimiento y reparación. Una de las omisiones más graves ha sido la falta de creación de una Comisión de la Verdad específica para los hechos del estallido social, a pesar de que el actual Gobierno —en campaña— pero también el 10 de mayo de 2024 en evento público, lo manifestó de manera concreta: crear un mecanismo de Verdad.
Este incumplimiento no solo refleja un posible desinterés institucional, sino que más allá, perpetúa el ciclo de impunidad, deslegitima el sufrimiento de las víctimas y refuerza la narrativa oficial basada en el silenciamiento y la criminalización de la protesta social.
Frente a esta omisión, múltiples organizaciones sociales, víctimas, universidades, colectivos juveniles y defensores de derechos humanos han impulsado una campaña nacional de exigibilidad de justicia, verdad y reparación, cuyo objetivo central es la creación de una Comisión de la Verdad autónoma, independiente y con participación activa de las víctimas.
Dicha comisión debe contar con la legitimidad suficiente para esclarecer los crímenes cometidos durante el estallido, establecer responsabilidades institucionales y recomendar medidas concretas de reparación integral y garantías de no repetición.
La exigencia de una comisión no es simplemente un acto simbólico; constituye una herramienta fundamental para la construcción de memoria histórica, la recuperación del tejido social fracturado y la consolidación de una democracia verdaderamente participativa.
En ese sentido, experiencias como el Tribunal Popular de Siloé (Cali, 2023), o iniciativas como la campaña #JusticiaYVerdadEnAcción (2025), dan cuenta de una ciudadanía activa que no solo resiste, sino que propone caminos de reconstrucción desde abajo, desde los territorios y desde la memoria viva de quienes sobrevivieron a la represión.
Estas propuestas de la sociedad civil son, a su vez, una interpelación ética al Estado colombiano, que hasta ahora ha demostrado una preocupante falta de voluntad política para reconocer su responsabilidad institucional.
La no implementación de reformas sustantivas en la doctrina de seguridad, la persistencia de estructuras represivas como el ESMAD y el uso sistemático del derecho penal para silenciar el disenso, refuerzan un modelo de control social incompatible con los principios democráticos.
En consecuencia, es urgente no solo la conformación de una Comisión de la Verdad para el estallido social, sino también el desmonte inmediato del ESMAD, cuya historia de violaciones a los derechos humanos ha sido reiteradamente documentada. A su vez, se requiere el acompañamiento de organismos multilaterales de derechos humanos, así como el monitoreo constante por parte de la comunidad internacional, a fin de garantizar que Colombia cumpla sus compromisos internacionales en materia de verdad, justicia y reparación.
Cuatro años después, el estallido social sigue siendo una herida abierta que interpela a la sociedad colombiana en su conjunto. Las víctimas y sus familias no han cesado en su búsqueda de verdad. La impunidad, en cambio, se mantiene como una constante institucional. Sin una acción decidida del Estado —que pase del discurso a la transformación estructural—, las causas profundas de la protesta continuarán vigentes.
Colombia se encuentra hoy ante una encrucijada histórica: avanzar hacia una democracia sustantiva con justicia social o perpetuar la estructura de un modelo autoritario que normaliza la represión como forma de gobierno.
En esta coyuntura, la memoria organizada, el reclamo ético de las víctimas y la movilización social se erigen como la posibilidad real de cambio. Porque la justicia no es venganza, es reparación. Y la memoria, cuando se articula desde abajo, puede abrir el camino hacia una historia diferente que abra la ruta para una paz real, con transformaciones estructurales.
Autor: Alfonso Insuasty Rodríguez
teleSUR no se hace responsable de las opiniones emitidas en esta sección.