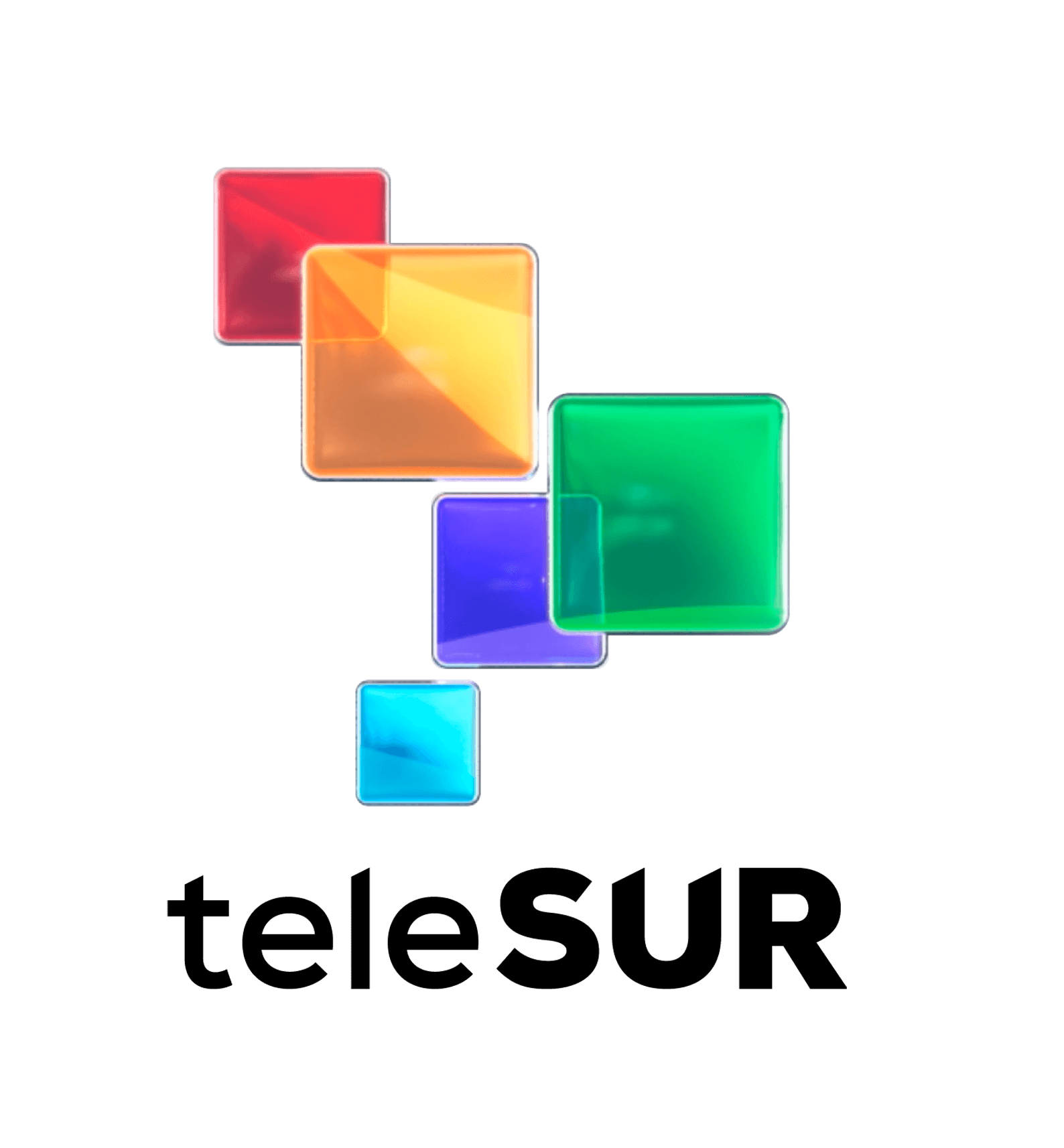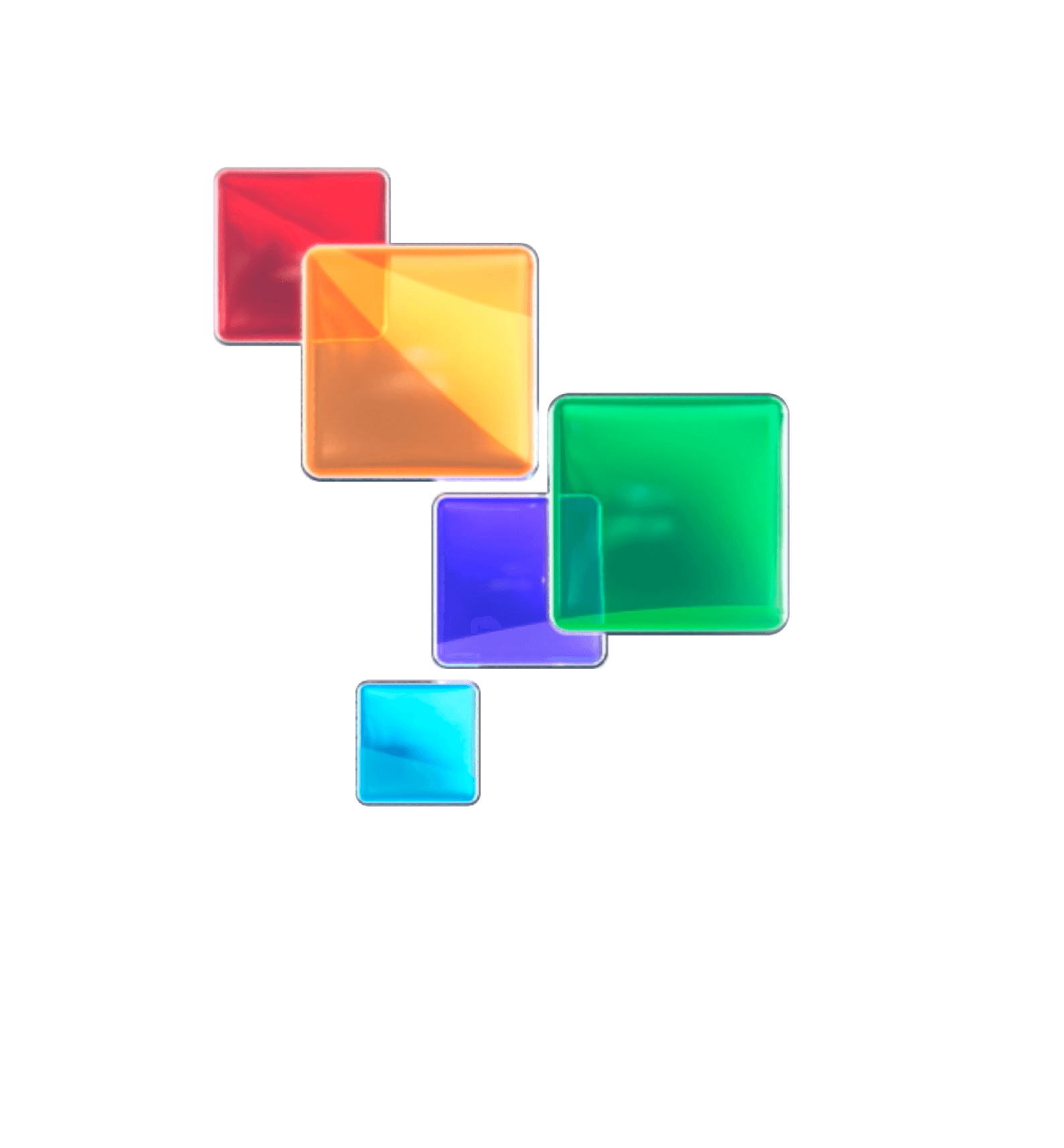María Moliner: A veces escribo una palabra hasta que empieza a brillar

María Moliner, nacida en la región de Paniza, Zaragoza, en 1900, fue una de las primeras universitarias que ejerció una profesión, porque sintió la necesidad de elevar su formación cultural y proporcionarse una autonomía económica.
30 de abril de 2025 Hora: 10:07
El diccionario María Moliner, por el cual aprendimos la belleza de las palabras tantos latinoamericanos, contiene el alma de una bibliotecaria. Cuatro décadas después de su muerte, ella ocupa un extraño lugar en la memoria cultural del mundo; de ahí sale la trama de la novela del escritor Andrés Neuman, quien intenta descifrar su vida a través de esta obra magna.
María Juana Moliner Ruiz fue una bibliotecaria, archivera, filóloga y lexicógrafa española, autora del “Diccionario de uso del español”, que ahora encuentra cuerpo y alma en la obra “Hasta que empieza a brillar” (Alfaguara, 2025). Moliner, quien vivió parte de su exilio interior en Valencia, sigue siendo una personalidad a reivindicar. Entendamos el por qué.
Crecimiento
Históricamente se ha desconocido una gran parte de su vida, como también hay generaciones casi completas que no saben el riesgo de levantar la voz en aquella España entre 1939 y 1975.
Sin embargo los silencios en la vida de María Moliner comenzaron mucho antes, relacionados con el abandono de su padre durante su infancia, quien viajó a Argentina y nunca regresó. O quizá tenía que ver con la muerte de su primera hija.
O estuvo entre tantas otras igualmente silenciadas; fueron muchas las mujeres que se tornaron invisibles, después de haber sido protagonistas en la formación de instituciones educativas, censuradas y menospreciadas por el franquismo. En ese virtual anonimato y sufrimiento, se convirtieron en verdaderas heroínas por la labor de impacto social, desarrollada incluso desde el ostracismo.
María Moliner, nacida en la región de Paniza, Zaragoza, en 1900, fue una de las primeras universitarias que ejerció una profesión, porque sintió la necesidad de elevar su formación cultural y proporcionarse una autonomía económica. Así trabajó en el Archivo Histórico de Simancas, de archivera de la Delegación de Hacienda de Murcia, mientras ofrecía clases particulares.
La prensa local de 1924, recoge que fue la primera profesora en la Universidad de Murcia, con diez años de fundada. Moliner se traslada a Valencia en 1929, para ejercer en los archivos de la Delegación de Hacienda y simultáneamente introducir prácticas educativas experimentales, con la idea de una Institución Libre de Enseñanza, para difundir la cultura.

Tras la proclamación de la República en 1931, se afirma el proyecto de la transformación social basada en la educación. Así aglutinan a intelectuales, pensadores y artistas interesados en reducir la alta tasa de analfabetismo de España.
Según el estudio “El analfabetismo en España” -realizado por Lorenzo Luzuriaga, de noviembre de 1926- en una población de 21.3 millones, unos 11.1 (millones) eran analfabetos (52,5%). Para entonces la escolarización terminaba a los 10 años, de los que 6.95 millones eran analfabetos (42,6% de los niños). Años después, solo fue creciendo el número de iletrados.
En 1931 se instauraba en España la II República, que contenía un gran ideario pedagógico, ligado a las ideas de la Institución Libre de Enseñanza (ILE) y al movimiento de la Escuela Nueva. Con el gobierno republicano-socialista, desde 1931 hasta 1933, se impulsaron reformas para abordar como prioridad los diversos problemas educativos.
Se crearon escuelas abiertas, a la vez se formaron maestros y se reconoció a la profesión docentecon una retribución digna. Igualmente incentivaron un programa de formación de personas adultas y se intentó llevar la cultura a la olvidada zona rural.
Otro de los problemas más acuciantes era el déficit de escuelas primarias, por lo que más de un millón de niños estaban sin escolarizar. El Ministerio de Instrucción Pública confeccionó un plan quinquenal, para crear un total de 27.151 escuelas primarias, que pudieran cubrir a toda la población infantil. Se trabajaba sin descanso en el establecimiento de nuevos planes de estudio, la creación de consejos de enseñanza, misiones y bibliotecas ambulantes, la puesta en marcha de un sistema educativo en las escuelas normales, la laicización de las escuelas y las campañas de alfabetización de mayores.La reforma continúa con las escuelas normales mixtas, estableciendo la educación entre ambos sexos sin segregación, con un examen de ingreso y precisando el número de alumnos a un máximo de cuarenta estudiantes por aula.
En la Constitución de 1931 -artículos 48, 49 y 50- se estableció la escuela pública, gratuita y obligatoria, única capaz de romper con las desigualdades de sexo, clase. Igualmente la utilización de unametodología activa, que convirtiera a cada alumno en protagonista de su aprendizaje, permitiera ejercitar tanto la mente como el cuerpo; lalibertad de cátedraen todos los niveles educativos y la coeducación.
En 1933 los partidos de centro-derecha llegaron al poder, paralizando muchas de estas reformas. Al retornar el gobierno republicano-socialista, intentaron retomarlas en 1936, pero la Guerra Civil iniciada unos meses después (1936-1939), trastocó estos planes.
Cualquier libro, para cualquier persona
María Moliner dedicó sus esfuerzos a organizar una red de 105 bibliotecas rurales, con un fondo mínimo de cien libros. “Cualquier libro, en cualquier lugar, para cualquier persona”, decía. Ella seleccionaba personalmente y enviaba los libros con sus fichas, a las escuelas de los pueblos más pequeños.
Aquel plan de bibliotecas del Estado, dado a conocer en 1939 -sin nombre de autora- fue un documento que alcanzó reconocimiento internacional, considerado el mejor proyecto bibliotecario vanguardista diseñado hasta ese momento histórico.
La victoria de las tropas de Francisco Franco (1892-1975) en la guerra civil, truncó todo de raíz y comenzó la represión para aquellas misioneras culturales. En el caso de María, no se probó en su contra una conducta política, ni afiliación a partido alguno, pero bastó con que el Gobierno republicano le hubiera dado una responsabilidad, para que a Moliner fuera “acusada” de formar parte de los “rojos”.
A aquellos cargos ella accedió comprometida cultural y afectivamente con la República, y tras la Guerra Civil le costó -igual que a sus hermanos y a su marido- además de ser vigilada, la degradación pública y profesional.

Fue cesada de toda actividad pública, degradada en 18 escalas administrativas, de lo cual no volvería a ser compensada -como si eso fuera posible- hasta 1958. En términos laborales resultó una reducción humillante, a lo que se le suma la censura de la libertad de expresión. Ese terrible exilio que implica callarse, en un medio peligrosamente hostil.
No volvió a su labor como bibliotecaria hasta 1946, cuando asumió en Madrid un puesto en la Biblioteca de la Escuela de Ingenieros Industriales, donde prestó servicio hasta jubilarse 24 años después. Lo más que hacía era un trabajo rutinario y monótono. Al mismo tiempo se dedicó con paciencia durante 16 años a redactar a mano y con un lápiz, el diccionario que pasó a la historia.
María Moliner comenzó con 50 años, el que para muchos es el mejor diccionario de la lengua española. Aunque su diccionario se escribiera en Madrid, fue elaborado por una mujer con una visión amplia de toda España, en su diversidad lingüística.
A propósito el Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, dijo de ella que “hizo una proeza: escribió sola, en su casa, con su propia mano, el diccionario más completo, más útil, más acucioso y más divertido de la lengua castellana, dos veces más largo que el de la Real Academia de la Lengua, y –a mi juicio– más de dos veces mejor”.

La RAE
Moliner ordenaba las palabras en su diccionario por frecuencia de uso y logró que fuera más preciso que el académico de su época, al tiempo que humanizó el lenguaje.
Superó en calidad al de la RAE, lo que colocó a esta profesional en competencia con sus miembros; los mismos que rechazaron su candidatura por ser mujer. María Moliner fue candidata para ocupar una silla de la Real Academia Española (RAE) en 1972 y pudo ser la primera mujer en ser miembro de la Real Academia, si no se lo hubieran arrebatado.
Poco tiempo después de este hecho, el esposo de Moliner sufrió una severa ceguera y ella se entregó con dedicación a su cuidado. Posteriormente María Moliner sufrió arterioesclerosis, enfermedad que apagó sus palabras para siempre. Vivió 81 años, hasta el 22 de enero de 1981.

Tras analizar el «injusto y escandaloso» rechazo de la RAE, el novelista Neuman fue contundente. «Salvando todas las distancias, María Moliner es a la Real Academia Española lo que Jorge Luis Borges a la Academia sueca, cuando no le dio el Nobel. Ese reconocimiento no dado a quien más lo merecía, ha terminado marcando más la historia de la institución, que toda la lista de concedidos».
A brillar
El título de la novela sobre María Moliner, proviene del pensamiento de Emily Dickinson: «A veces escribo una palabra y me quedo mirándola hasta que empieza a brillar», algo que, según el autor, Moliner debió de hacer 80.000 veces, durante esos 16 años en los que levantó una titánica obra con ese número de términos; dijo en su presentación en la ciudad de Málaga, España.
Compañera de instituto de Luis Buñuel y Ramón J. Sender, fue una mujer que»pensó con sumo cuidado y cuidó con suma inteligencia la lengua» y que con su diccionario»continuó su lucha por otros caminos llenos de sutileza». Precisa Andrés Neuman Galán (Buenos Aires, 28 de enero de 1977) narrador, poeta y columnista hispano-argentino. Además asegura que el libro está escrito en estado de vigilia lingüística, porque considera “así está escrito su diccionario”.
Desde niña María amó las palabras, la cultura y el lenguaje; como mujer tuvo una vocación constante de cuestionar el orden y proponer otro. Lo hizo como archivera, como bibliotecaria y, finalmente, como lexicógrafa, afirmó Neuman ante los lectores.
Aunque escribió su diccionario, justamente en la calle Don Quijote de Madrid, lo hizo con la perspectiva de su paso por distintas regiones de España y proveniente de una familia políglota. Moliner hablaba el inglés y el francés. Su esposo, físico de profesión, aprendió el alemán para traducir a Einstein. Por lo tanto su apertura ante el mundo, le trajo esa relación con distintas lenguas para entender mejor el español, de forma abierta y desprejuiciada.
Recordemos que fue archivera en Simancas y llegó a dirigir la Biblioteca de la Universitat de València en plena Guerra Civil. En 1936, València fue capital de la República, cuando ella estaba en la cumbre de su carrera.
En ese periodo la política bibliotecaria republicana, dejó de ser solo regional para pasar a ser estatal, y durante más de un año, pasó por las manos de esta magnífica profesional. Entonces surgió el Plan Moliner para articular todas las bibliotecas del Estado. Entender su paso por València es clave para comprender qué la llevó a escribir su diccionario y por qué es como es; destaca el autor de la novela.
Su diccionario es una obra finísima y astuta desde el punto de vista lingüístico, porque tuvo que enfrentarse a dos fuentes de autoridad muy poderosas: la Real Academia Española y la censura franquista. Lo escribió teniendo en cuenta ambas.
Por eso, las ironías, los dobles sentidos, los sobreentendidos, las sugerencias y connotaciones -elementos clásicos de la lengua literaria- en su diccionario no eran solo un rasgo de estilo, sino, la única manera de decir lo que realmente quería decir y de entrar en terrenos delicados.
La literatura académica era lo que más conocía, su trabajo lexicográfico y gramatical, porque su diccionario es también una pequeña enciclopedia, lo que le valió críticas en su época por su heterodoxia.
Quizá la parte que menos conocía, era la bibliotecología. “Ahí comprendí su enorme relevancia para el gremio bibliotecario, donde es una figura tan heroica como en la lexicografía”. Resalta el autor de la novela, también graduado en Filología Hispánica en la Universidad de Granada, hijo de músicos argentinos exiliados.
El novelista siente que hay muchas zonas de sombra en su vida, aspectos que jamás conoceremos, por más biografías que se escriban, “nunca sabremos qué sintió o pensó en determinados momentos, especialmente en su infancia y juventud, de las que solo tenemos pequeños retazos. Nunca tendremos el mosaico completo”.
«Me causaba una curiosidad infinita por qué y cómo una mujer con cuatro hijos criados, en plena dictadura, decide sentarse a escribir el diccionario de la A a la Z, ella sola, y con esa brillantez», enfatiza el escritor hispano-argentino. María Moliner merece ser conocida en todo el mundo.
Autor: teleSUR - Rosa María Fernández