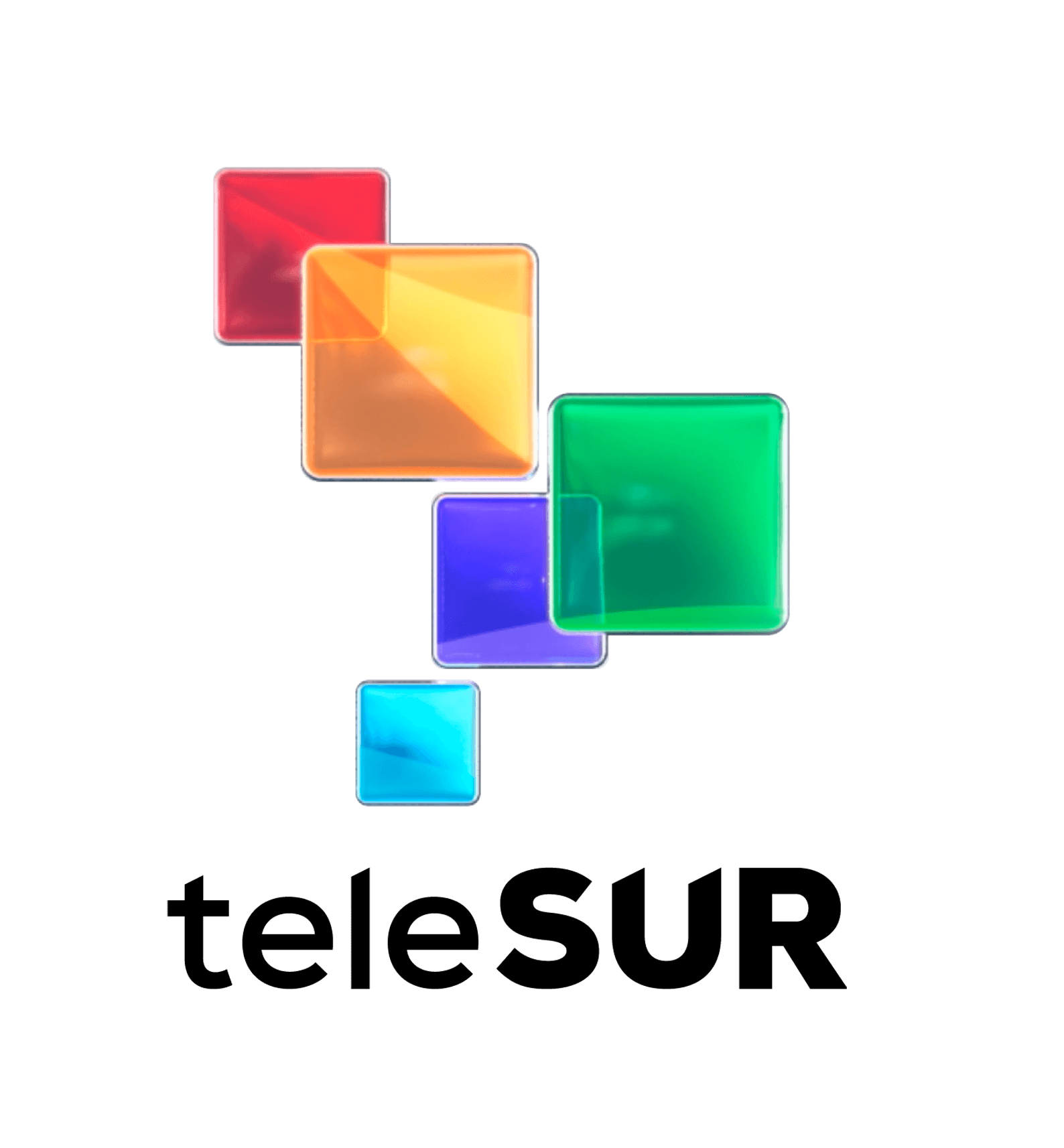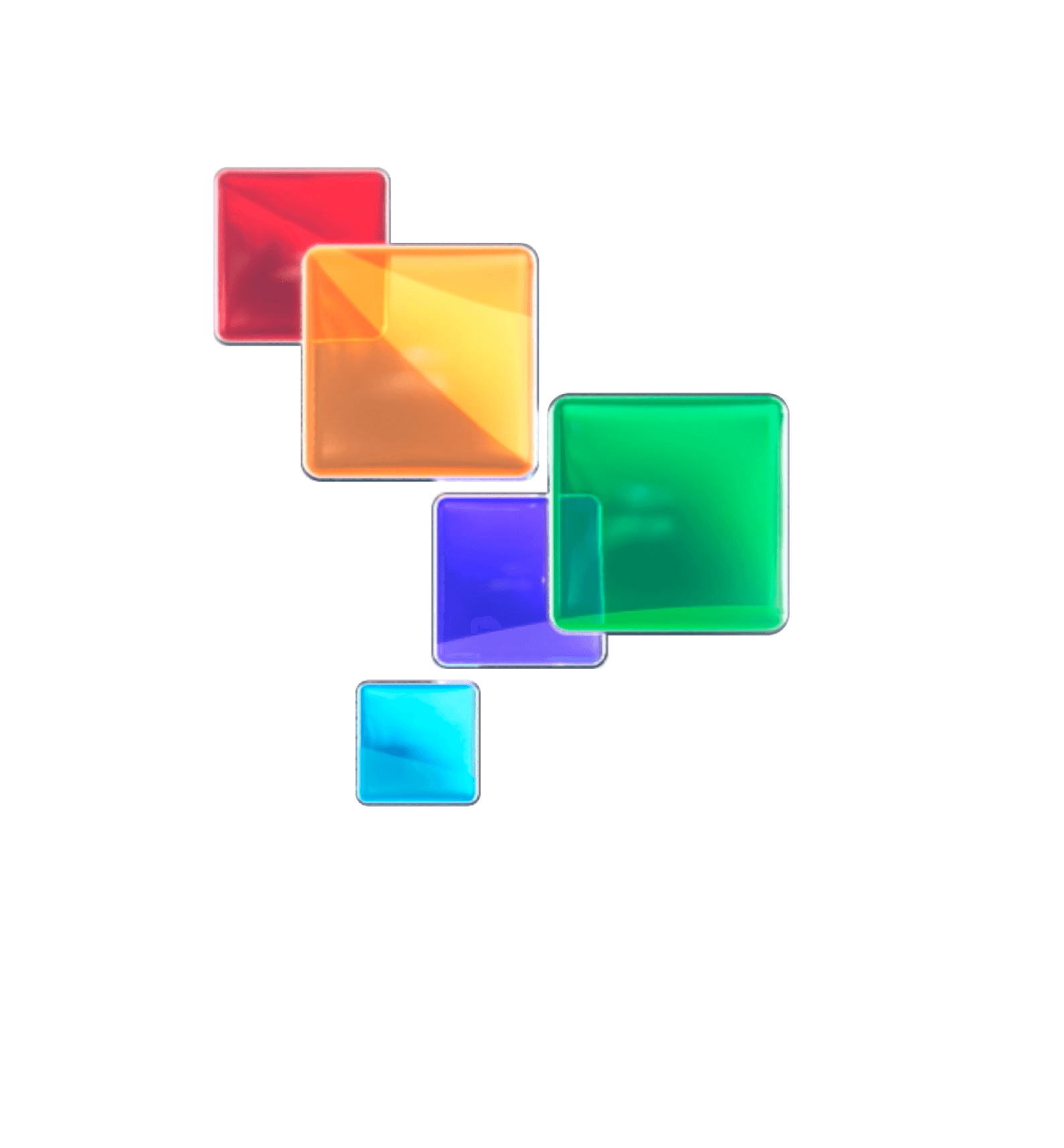Libros: Pensar la Música

Fiesta de la Tradición. Caracas, 1948.
13 de julio de 2025 Hora: 14:23
Estamos, siempre hemos estado, en presencia de una música latinoamericana plena de sentimientos y emociones que no se desligan de los ritmos y los géneros musicales que adornan a nuestro continente.
Sin embargo, más allá de bailarla, o de cantarla hay una renovada corriente reflexiva, cada vez más alejada del eurocentrismo que tanto daño ha hecho a la cultura latinoamericana. Esta corriente nos llama a pensar la música, a contextualizarla, a limpiarla de afeites que no le corresponden y, claro, a preservarla en la espléndida belleza que han tratado de esquilmarle desde los centros de poder occidentales.
Algunos ejemplos
Por ejemplo, Juan Pablo González, investigador fundador de la Sociedad chilena de Musicología y autor del libro “Pensar la música desde América Latina” sostiene que hay que articular un pensamiento que nos permita acercarnos a América Latina desde dentro, desde sus venas cerradas, aquellas que marcan su pulso, donde circula lo más íntimo de su identidad diversa y dinámica. González plantea problemas que son inherentes socio musicalmente a todos los pueblos de la América Latina: las relaciones entre tradición, modernidad y vanguardia, las tensiones entre raíces y globalización.

La preocupación no es nueva. Ya en 1977 la investigadora argentina, durante largos años residente en Venezuela, Isabel Aretz fue la correlatora de “América Latina en su música” una obra de vasto alcance que recoge escritos como “América Latina en la confluencia de coordenadas históricas y su repercusión en la música” de Alejo Carpentier, “La materia prima de la creación musical” de María Teresa Linares, “El artista popular” de Luis Felipe Ramón y Rivera, “La música como mercancía”, de Argeliers León, y “La música como tradición” de la propia Isabel Aretz entre otros temas que siguen sobre el tapete.
Viejo soguero
Mucho antes de esta recopilación para la editorial Siglo XXI ya en 1946 se daba a conocer una obra fundamental para entrar a comprender una de las aristas más importantes de la música del Caribe, concretamente de Cuba. Fue el primer tratado de la historia de la música cubana, escrita por uno de sus más célebres escritores y musicólogos, Alejo Carpentier. Curiosamente costó mucho para que se pudiera conocer en España. ¿Por qué sería?

Esta obra del genial cubano da pistas para entender el camino recorrido por la música de Cuba en su larga historia, desde lo que quedó de la raíz originaria hasta la fusión de lo español y lo africano que generó mezclas que todavía permanecen en la riqueza musical cubana y del Caribe. Fue esta obra un encargo del Fondo de Cultura Económica realizado en 1939 y culminado por el autor en 1945 hace 80 años, que se cumplen en este 2025.
Carpentier apuntó alto al reivindicar la importancia de las contribuciones africanas en el largo trayecto bibliográfico que apenas las citaba.
El que siembra su maíz
El tema no se agota porque para decir verdades, mientras crece el afán investigativo con el contexto social que va otorgando el despertar de la conciencia de los pueblos, también crece el mercadeo que va colocando a la música como valor de uso y de cambio. Es esa una de las razones por la que proliferan escritos musicales vacíos de contenido ideológico, e incluso político en una etapa de tantas definiciones como la actual.
La pregunta
“¿Cómo se volvió “latinoamericana” la música? La heterogeneidad lingüística, étnica y geográfica de esta región también es musical. Entonces, ¿cómo puede un mismo término abarcar corrientes sonoras y poéticas de tradiciones tan diversas (nativas y migrantes, afroatlánticas, andinas, urbanas, rurales, comerciales, vanguardistas, religiosas y nacionales?”
La reflexión del investigador argentino Pablo Palomino nos coloca frente a puntos de intenso debate como los mercados, las migraciones (determinantes) y hasta esa cierta diplomacia que hipoteca las culturas en términos globales. Este joven investigador, nacido en Buenos Aires en 1975, con licenciatura y doctorado en Historia de la universidad de Berkeley ubica el nacimiento del concepto de música latinoamericana en la década de los veinte cuando tal definición desbordó lo geográfico para instalarse en la cultura y sobre todo en la música.
Como la cigarra
Palomino asumió de forma consistente una tarea compleja y paradójica: dar cuenta de cómo fue el proceso que llevó a la atribución de una única caracterización a una muy diversa y heterogénea cantidad de músicas rurales y urbanas, populares y eruditas, de comunidades originarias y criollas, provenientes de la migración europea y el esclavismo africano, etc. Como bien apunta el mismo investigador “en la región son muchos quienes no se identifican o se identifican secundariamente como latinoamericanos. En cambio, tanto en la región como en otros lugares del planeta se escuchan buena parte de estos repertorios musicales identificándolos como “latinoamericanos” más allá de las naciones de origen de sus creadores o intérpretes”.
Necesario es
Con alegría asistimos a varias reediciones de libros en la Filven 2025, de Caracas. La edición número 88 de “Biografía de un Cimarrón”, del cubano Miguel Barnet era necesaria porque a cada edición sigue inmediatamente el “se agotó” lo que indica el interés en la narrativa testimonial y en la forma de plasmarla tal y como es. Barnet, a quien el continente estima tanto no ha puesto una coma más a su original escrito con el que se enfrentó a toda Cuba, que parecía negarse a sí misma en aquél entonces.

Y es cierto, hace falta reeditar algunas obras porque no se encuentran y es necesario que estas nuevas generaciones (y las no tan nuevas) por lo menos tengan a mano el insumo.
En la parte musical latinoamericana nos permitimos asomar lo que en nuestro humilde juicio son algunas obras dignas de ser reeditadas, o por lo menos editadas por primera vez en Venezuela.
El Vínculo es la Salsa es una joya histórico documental, presentada con sangre, sudor y lágrimas como tesis de grado en Historia, negándosele en primera instancia su condición de tesis “porque la salsa no tiene historia” como dijeron los académicos de la Universidad Central de Venezuela. Hasta sin tutor se quedó el autor, Juan Carlos Báez y acudió en su auxilio un profesor que no era de la escuela de Historia. Rafael Strauss se responsabilizó por esa tutoría y así pudimos conocer esta joya de la bibliografía de la Salsa, sobre todo en Venezuela, país que se defiende con creces aunque sigue tratando de ser ninguneado por los sabios de Nueva York y sus acólitos.
Tenemos entendido que el Cenal está interesado en esa reedición, que esperamos tenga una actualización extra, sin tocar el texto original.
Cocolía
Oye como vá, del investigador colombiano José Arteaga, es documento bibliográfico imprescindible cuando se aborda la música como un compendio latinoamericano. Arteaga, desde el mundo del jazz latino, al que estudia, ama y sigue, interconecta ese ámbito con la salsa y hasta más allá, con lo caribeño en general. Su prologuista, Fernando Trueba, escribió: “este libro contiene una generosísima avalancha de información que cualquier aficionado agradecerá, pero además está escrito con pasión (…) como si fuese una novela”. Es la pasión de un amante del jazz que pretende dar a conocer el rico mundo de la música latina. Bueno, es que además del jazz latino a Arteaga lo involucra cualquier sonido latinoamericano.

La Fiesta de la Tradición. Está escrito, y aconteció los días 17 y 18 de febrero de 1948 como parte de los actos de la toma de Posesión de Rómulo Gallegos como presidente de Venezuela. Pero eso fue mucho más allá porque en esas presentaciones Juan Liscano, su autor, dio vida a muchos años de investigación en torno a las culturas regionales de Venezuela. Todo está recogido en esta obra a la que habría que re editar unas cuantas veces porque allí está contenida mucha génesis, sin afeites.
Música y Descolonización
En la nutrida bibliografía de este destacado cubano, músico (saxofonista) e investigador, Leonardo Acosta, destaca este libro editado por primera vez en 1982 en La Habana, su ciudad natal (1933-2016). Música y Descolonización buscó responder por otras vías a preguntas que no eran respondidas sobre todo acerca de la música no occidental, tratando de diluir en el olvido los diferentes componentes que conformaron la cultura cubana. Leonardo Acosta acudió a la historia, la economía, la antropología para abordar sus tesis totalmente opuestas al eurcentrismo que todavía socava a los pueblos latinoamericanos. Acosta enarboló banderas de resistencia conceptual y las obsequió como uno de sus importantes legados. En 2006 la Editorial del Estado venezolano, El Perro y la Rana hizo una muy buena edición de esta importante obra.
El pentagrama y la espada
Es un texto muy importante producto de la investigación minuciosa del músico, investigador, director de orquestas (académicas y populares), instrumentista, Diego Silva Silva, quien ha dedicado importantes esfuerzos a rescatar lo que fuera la canción patriótica en tiempos de la independencia que adelantara nuestro Libertador Simón Bolívar.
Se trata de un texto muy revelador de la música y la Independencia, de cómo las Bandas musicales patriotas jugaron papel fundamental en la comunicación independentista, abordando también a los patriotas compositores, autores de tanta canción inflamada de amor patrio. Apasionante. Convendría re editar.
Don Fernando Ortiz, Obras completas
Así como José Martí fue Apóstol de la independencia de Cuba, así Don Fernando Ortiz fue eje fundamental para comprender lo ocurrido en Cuba (y el Caribe) con las mezclas raciales, con el genocidio que España llevó a cabo en tierras de Abya yala y de la resistencia tanto aborigen como africana, que tuvo en la música y en el sistema de creencias su mayor fortaleza.
La obra de Don Fernando Ortiz en Venezuela y en todo el Caribe debería ser re editada y vuelta a contextualizar. Miguel Barnet fue su alumno y puede aportar mucho.

Si te quieres por el pico divertir de Cristóbal Díaz Ayala, cubano residente en Puerto Rico es un excelente texto acerca del pregón en el Caribe. Sabido es que los pregones fueron las maneras de comercializar los productos cuando no había sino la garganta para ello, pero los vendedores acudieron a la música y nos dejaron un hermoso catálogo de ejemplos, que Díaz Ayala recoge, aunque no completamente.
Chucho y Ceferina
Timbaleros de Caracas. Editado por Fundarte, es una obra muy importante que recoge la tradición, la trayectoria y el trabajo de excepcionales timbaleros venezolanos, Desde Alfredo Padilla y Alberto Borregales hasta el Pavo Frank Hernández, por citar a algunos. Ellos mismos ofrecen sus testimonios. Sería fenomenal que los nuevos músicos percusionistas conocieran estas experiencias directamente de sus protagonistas.
Alí Primera: Herido de Vida. No solo se trata de este libro de su paisano y fotógrafo Héctor Hidalgo Quero sino de toda la bibliografía acerca de Alí Primera, que es muy abundante más toda la hemerografía, más abundante aún en torno al Padre Cantor. Se cumplieron 40 años de su desaparición física y sería excelente rendirle tributo desde la tinta y el papel. No olvidar el hermoso libro escrito por su también paisano Andrés Castillo.
Cada cabeza es un mundo. Libro del boricua Jaime Torres Torres en torno a Héctor Lavoe. Este fue un libro muy caliente, recién fallecido El Cantante de los Cantantes. Torres Torres es periodista y colabora mucho con la Fundación de la Cultura Puertorriqueña así como con el diario Nuevo Día, de San Juan.
Acerca de Héctor Lavoe también está, entre otros, el libro de Sergio Santana, “La Voz del Barrio” de rotunda aceptación caribeña en sus diferentes ediciones, incluyendo la más reciente para Filven 2025.
Benny Moré sin fronteras
Este libro tiene textos de Cristóbal Díaz Ayala sobre Benny en Puerto Rico, de Lil Rodríguez sobre Benny en Venezuela, de Jairo Grijalba Ruiz sobre Benny en México y USA, de Senobio Faget sobre Benny en La Habana, de Agustín Pérez sobre Benny en Perú, de Octavio Gómez sobre Benny en Panamá y de Sergio Santana y Octavio Gómez sobre Benny en Colombia. Además incluye una entrevista con Tony Camargo quien cuenta su relación con Benny Moré y una discografía básica de El Bárbaro del Ritmo, ambos por Santana. Muy recomendable por los contextos regionales, además del Benny mismo.

Otros títulos
Hay muchos títulos vinculados a la música. Muchos son de análisis y otros son informativos.Muchos académicos y otros netamente populares y hasta tradicionales. Todos valen según el criterio del lector. En cualquier caso la idea es que el público pueda acceder a todos para tener su propia valoración.
Hay obras particulares, dedicadas a un músico que resultan apasionantes, por ejemplo:
La Vida de Roberto Goyeneche, “El Polaco”, de Matías Longoni y Daniel Vecchiarelli.
Sindo Garay: Memorias de un trovador. De Carmela de León
El San Pedro de Guatire, de Marlon Zambrano
El Son Cubano, poesía general, de Samuel Feijóo
De la Música Moderna, de Andrés Rodríguez
Son de la Loma, de Reinaldo Cedeño y Michel Suárez
Motivos de Son, de Nicolás Guillén
La música en Cuba, de Alejo Carpentier
La última noche que pasé contigo, de Bobby Collazo
Sonido urbano, de Edgar Borges
Ciento volando de catorce, de Joaquín Sabina
La Música latinoamericana, de Isabelle Leymarie
Jazzofilia, de Federico Pacanins
Sentimiento tú: historias cortas de de Tite Curet y Cheo Feliciano, de Juan Manuel Álvarez.
Venezuela y su salsa: historias narradas por sus protagonistas, de jairo Aponte y Edgar Marchena.
Vivir para cantarla. Vivencias y canciones de Adelis Freitez
El perfume de una época. Gloria Martín
Metódica y melódica de la animación cultural. Gloria Martín
Bailando en la casa del trompo. Lil Rodríguez
Un siglo de crónica roja (algunas musicales). Pedro Revette y Mariana Alarcón
Música popular y juicios de valor. Juan Francisco Sans y Rubén López Cano
Fenomenología de la etnomúsica del área latinoamericana. Luis Felipe Ramón y Rivera
Hay muchos más. Busquemos.
Autor: teleSUR - Lil Rodríguez