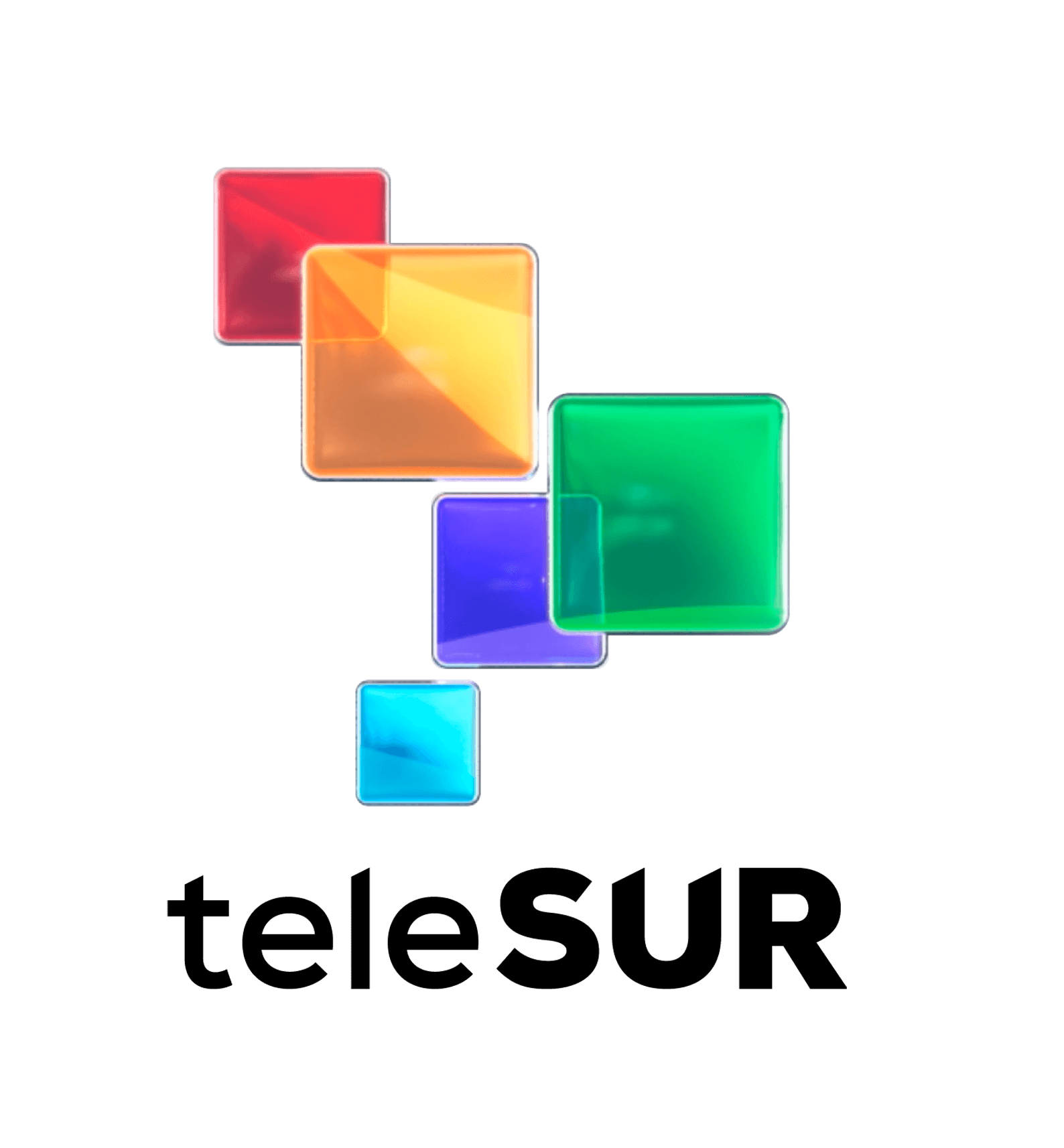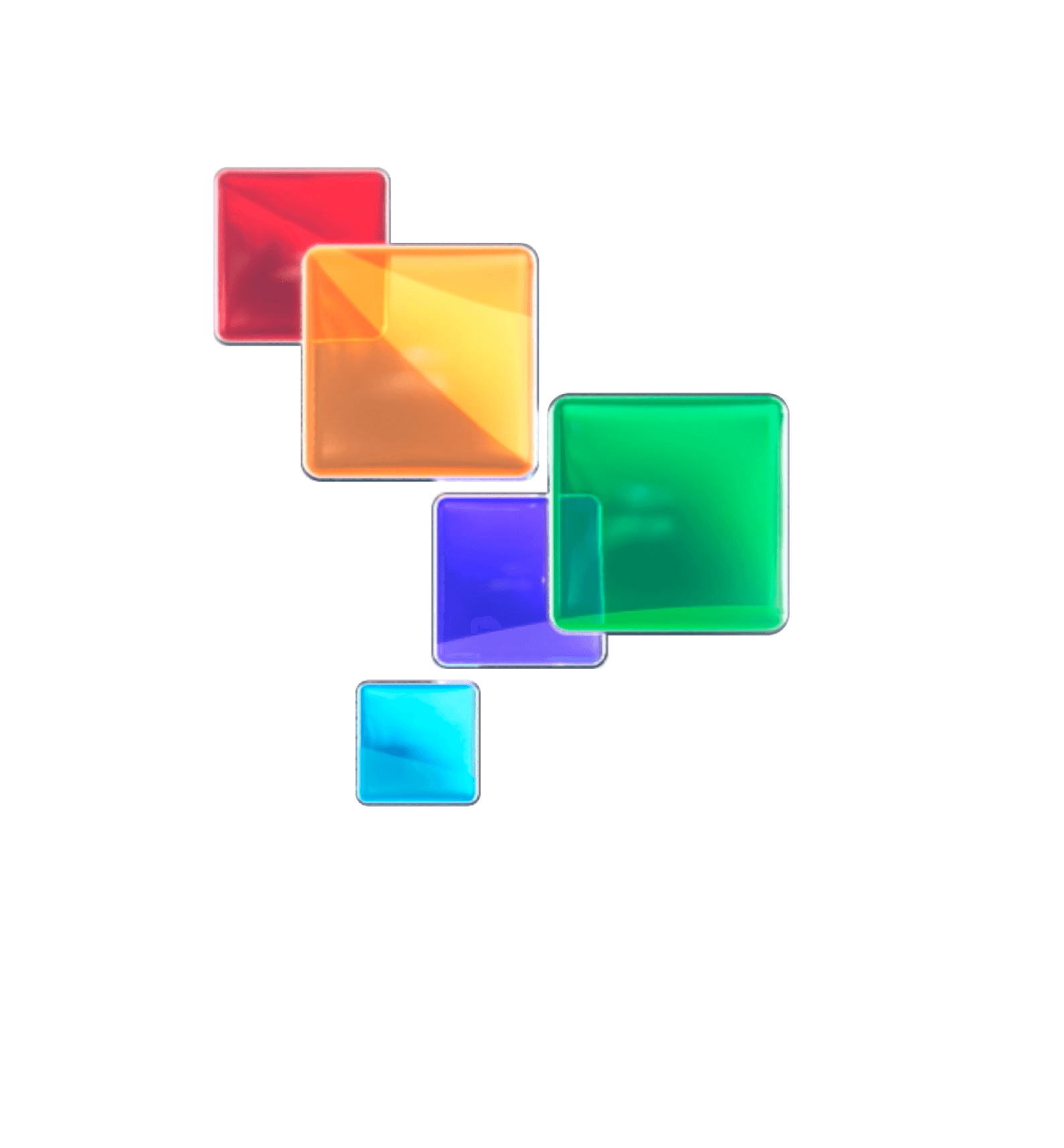El Cucalambé revive en la tonada rústica, en el pueblo doliente, festivo y humilde

La décima moviliza a mucho público en esta oriental provincia durante la Jornada Cucalambeana, donde la ruralidad, el repentismo, la porfiada poesía rimada, se insertan en el rescate y conservación de las más genuinas tradiciones cubanas y representan lo más autóctono de nuestros campesinos.
8 de julio de 2025 Hora: 06:16
Una figura tan controversial como inspiradora, el poeta bucólico más importante del Siglo XIX en Cuba, sigue dando qué decir y cantar a 196 años de su nacimiento, cuando cada año a inicios de julio se recuerda a Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, “El Cucalambé”.
Desaparición
Desde su seudónimo hasta su desaparición misteriosa, son temas de controversias entre expertos, pobladores locales y cultores de la poesía, como también es inspiración para repentistas y escritores del mundo.
Las guajiritas hermosas/Tan sencillas como ufanas, /Corren por estas sabanas/ Detrás de las mariposas. (Fragmentos de La Primavera de El Cucalambé)
Juan Cristóbal Nápoles y Fajardo, devino máximo exponente del siboneyismo y el criollismo, y condujo a la décima espinela en Cuba, hacia un enunciado de amoroso cuidado.
Las raíces peninsulares de la espinela, marcaron el nacimiento ‘décima’ al amparo de la musa de Espinel en el siglo XVI. Sintetizadas al tocar tierra cubana, se convirtieron en una expresión cultural digna de ser considerada la estrofa nacional.
Por este tiempo la décima estaba arraigada al campesinado, como ellos a la tierra. Floreció en campos y pueblos, popularizada en los guateques, canturías donde los repentistas engarzaban palabras inspiradas en el formato de diez versos octosílabos.

En el siglo XIX, la tradición escritural cubana fue enriquecida por Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, “El Cucalambé”, figura cumbre de la literatura y el poeta más popular de su época. Desde José Martí a Lezama Lima, esta manifestación ha estado en la obra de grandes escritores cubanos y ha sido defendida por encima de otros formatos poéticos.
Aquel poeta ilustre que hasta hoy -en medio de la propia controversia de su vida- da nombre a jornadas de verso improvisado, desapareció en la flor de su obra a los 32 años. Qué no se ha dicho al respecto, por estudiosos, aventureros y especuladores.
Un asesinato, un suicidio, una escapada. Para ello argumentaron sus ideas independentistas, deudas de juego y hasta la corrupción. El Cucalambé fue blanco de críticas al aceptar un trabajo para mantener a su familia, de parte las autoridades coloniales españolas.
Nápoles Fajardo fue censurado por sus conocidos, al asumir el puesto de Pagador de Obras Públicas. Antes de desaparecer, expresó en versos: “Yo dejaré de estos montes / el espléndido atavío, / el manso rumor del río / y el cantar de los sinsontes…”.
En 1861 desapareció para quedar como la eterna incógnita. En ese tiempo estaba asentado en la oriental ciudad de Santiago de Cuba y para desempeñar su trabajo atravesaba un infierno de lodo y de polvo, según la presencia de la lluvia o la sequía a través del Camino Real, donde dicen pudieron ultimarlo; cuenta una de las versiones.
O quizás fue en los alrededores de la ciudad, cuando le robaron la bolsa de pagador de Obras Públicas, y después lo mataron para no dejar testigo, refirieron otros. No faltó quien argumentara asuntos de “faldas” en un ajuste de cuentas, por un amante celoso y violento.
Algunos románticos tremendistas, lo dieron por “suicidado”; por todas o ninguna de las versiones o escapado de todo: “Si la hermosa que adoré / está por otro rendida /si me desprecia y me olvida / yo también la olvidaré…”.

Seudónimo
Es también el sobrenombre que escogió un motivo de contradicción. La patriótica versión expresa que estaba vinculado a sus ideas independentistas: como transposición de “Cuba clamé”, que significaba un llamado a la lucha para los revolucionarios. Otros dijeron que cook (cocinero en inglés) y calambé (delantal o taparrabos usado por los aborígenes).
Como expresara en la revista “Mambí”, de 1976, el investigador Carlos Tamayo, el cantor de ‘Rufina’ es un campesino culto que escribe y canta tal cual es. Estaba obsesionado con su condición de isleño, por lo que pudo haber elegido el seudónimo arahuaco de los aborígenes agroalfareros que habitaban Cohiba.
El nombre Cucalambé de procedencia africana, según el intelectual tunero Carlos Tamayo Rodríguez, en su ensayo ‘Oralitura y Laúd’, dice que el bardo tunero “alude a cierto baile de negros, típico de aquella zona oriental”. Lo cierto es que el creador de “Hatuey y Guarina”, continúa como una figura controversial.
Tan es así, que para la investigadora Sandra Mustelier Ayala, resultó una sorpresa la acepción que tienen de esa palabra en el vecino país caribeño de República Dominicana.
-¡Ombe! U’ted dice cuca y lambé. O sea, lamber la cuca. Jajajaja. ¿Y quién era ese dice u´ted???
-La sonrojada entonces fui yo. Dice Mustelier Ayala a su entrevistada. “Aclaré mi voz y traté de explicarle a Bartola: pues un decimero de Cuba del siglo pasado, que andaba recitándole décimas a su amada Rufina, a su campo querido, fue un cantor decimero de Victoria de Las Tunas, pueblito del Oriente de Cuba, y cuyas coplas servían de canción de cuna, arrullaban a muchos recién nacidos sembrándoles amor por la naturaleza”; aclaró ella.
Tanto el seudónimo como la desaparición física, son un verdadero misterio para los cubanos. El Cucalambé, alias elegido por Nápoles Fajardo, es un concepto, que pudiera expresar su primera declaración de libertad, de representar en un nombre su reconocimiento de lo latino y lo africano.

Vida
El Cucalambé nació en Victoria de Las Tunas (1ro de julio de 1829), ubicada en la región oriental de Cuba. Fue en una estancia preciosa, conocida como El Cornito, en cuyo ambiente bucólico vivió hasta los 29 años y fue objeto de la mayoría de sus inspiraciones.
Allí el joven poeta disfrutaba de su “rústico hogar”, con un impresionante verdor y especialmente árboles bambúes de hasta 15 metros de altura. El paradisiaco ambiente incluía riachuelos y una fauna diversa.
Creció en una familia de dueños de tierras y amplios recursos económicos, de donde se derivó su educación refinada, gracias principalmente a su abuelo materno, don José Rafael Fajardo García. El viejo hacendado, quien fue cura y conspirador contra el colonialismo español, lo introdujo en el aprendizaje de la literatura, enfrentándolo a valiosos textos de autores clásicos, mostrándole ideas y valores éticos.
El ingenio El Cornito, perteneció a sus padres Manuel Agustín Nápoles Estrada y Antonia María Fajardo, cuya familia tuvo varios hijos: Manuel, Antonio José (también poeta), Antonia, Ismaela, Manuela, Ana Gertrudis y María de la Concepción Cleofas. Entre ellos no se cuentan, ni se nombran a los hijos que el padre tuvo con esclavas de su propiedad.
A su hermano Manuel, con quien compartía su obra antes de mostrarlas al público, le debe Juan Cristóbal su iniciación en la poética y la retórica. El Cucalambé dio a conocer sus décimas en 1845 en la Gaceta “El Fanal” de Puerto Príncipe, hoy Camagüey.
Igualmente colaboró con “La Piragua”, órgano del grupo literario Siboneyista, hasta que en 1856 escribe su libro, reconocido como un clásico de la poesía cubana: “Rumores del Hórmigo”. Todo lo que le rodeaba permeó su existencia y se convirtió en fuente de inspiración, al igual que quien fuera su compañera sentimental y eterna musa, Isabel Rufina.
El hijo de terratenientes, con ideas propias y alto vuelo literario, quiso salirse del entorno familiar en cuanto constituyó su propia familia y se aventuró a llegar a una provincia con más potencial económico y cultural, como Santiago de Cuba.
En este tiempo se habían dispuesto las leyes de emigración -a partir de la década de los años cincuenta del siglo XIX- por lo que más de medio millón de españoles llegaron a Cuba para defender negocios, hacer ‘las Américas’ y perpetuar la dominación colonial.
Santiago de Cuba, tierra receptora de inmigrantes españoles, estaba dotada de excelentes condiciones naturales, suelos vírgenes para diversos cultivos, un puerto muy bien situado para el comercio de cabotaje y la exportación de su producción.
En aquella estructura económica donde predominó la agricultura comercial, se destacaron renglones como el cultivo de la caña de azúcar con el 45 % de los ingenios del Departamento Oriental; el café, el tabaco y la minería.
En la década de 1850, ya conocido como el “Cucalambé”, se asentó en Santiago de Cuba junto a su esposa e hijos. Apostó a encaminar a su familia, en una región donde ya el tenía reconocimiento como intelectual.

En ese orden de cosas, cuentan que el Gobernador español de Santiago de Cuba, Vargas Machuca, se preciaba de apoyar a artistas y ofrecer protección a intelectuales de renombre. En tal sentido, propició para Nápoles Fajardo el puesto de Pagador de Obras Públicas, cargo que este aceptó y desempeñó hasta su infausta desaparición.
En ese momento Nápoles Fajardo se insertó en el ámbito literario de la ciudad, colaboró con el periódico ‘El Redactor’, a través de la publicación de artículos y poemas, lo cual simultaneaba con el cargo que tenía. Esta misma situación constituye uno de los argumentos posibles para su desaparición. Algunos investigadores aducen fue eliminado por cubanos independentistas, quienes consideraron una traición su desempeño como funcionario público del régimen colonial español.
Algo muy retorcido, porque otras personalidades de la época, grandes patriotas como Carlos Manuel de Céspedes y Pedro Figueredo, desempeñaron cargos administrativos sin perjuicio para su integridad.
La obra de El Cucalambé contiene un profundo carácter nacionalista y no existen nada que demuestre su filiación a los ideales separatistas. No hay documentos que prueben la filiación de El Cucalambé al separatismo, afirmó la historiadora santiaguera Olga Portuondo. Los propios españoles lo consideraron un espía mambí.
También lo relacionaron con una presunta implicación en hechos de corrupción. Acerca de estos hechos se han debatido por los estudiosos Carlos Tamayo y Olga Portuondo, con sus juicios diametralmente opuestos, basados en documentos históricos de los archivos de Santiago de Cuba y Madrid.
Toda búsqueda, para dar una respuesta al misterio de que sin cuerpo que enterrar, ni causa posible, el hombre se esfumó después de vivir los tres últimos años y ocho meses de su vida (1857-1861), en Santiago de Cuba.
Con su familia vivió en la calle San Fermín, en el centro histórico citadino. Le sobrevivieron su esposa camagüeyana, Isabel ‘Rufina’ Rodríguez Acosta, a quien le dedicó infinidad de décimas de su obra literaria y sus tres hijos. Dos de los descendientes de El Cucalambé, fallecieron en Santiago de Cuba y el tercero vivió en tan magnífica ciudad hasta 1890.
En 1858, el Cucalambé llegó a ser codirector de la publicación nombrada “Semanario Cubano”, la misma donde Carlos Manuel de Céspedes publicara por primera vez en el país. Dada su justa fama, ganada en el mundo de la literatura oriental de su tiempo, publicó en el diario de la Sociedad Económica de Amigos del País (edición santiaguera), que aunque de vida tuvo efímera, fue la primera de la colonia donde colaboraron Úrsula de Céspedes y su primo Carlos Manuel, Luisa Pérez de Zambrana, los hermanos Santacilia, Luís Baralt, Manuel Girón Cuevas, Manuel A. Martínez y otros, refiere el artículo “El Cucalambé vivió en Santiago de Cuba”.

Juan Cristóbal Nápoles, además de sus poemas, presentó la obra de teatro en verso titulada “Consecuencias de una falta”. La comedia con cuatro actos, escrita en 1858, fue estrenada al año siguiente en Santiago de Cuba, en el Teatro de la Reina Isabel II, conocido como Teatro Oriente.
Esta figura cimera de la literatura nacional cubana en el siglo XIX, estuvo ligado a hechos sujetos a la contradicción y la polémica, como también sucedió con su probable participación en la conspiración y posterior alzamiento de Joaquín de Agüero en 1851.
En las décadas de 1840 y 1850, no había radicalización del pensamiento patriótico, por lo que no se puede hablar con total diferencia entre anexionismo e independentismo. Se trataba, sobre todo, de separatismo. Lo que perseguían personas como Cirilo Villaverde, Narciso López y Agüero era separar a Cuba de España.
El anexionismo en Camagüey fue abolicionista y admirador de los estados del Norte, que para los cubanos no era lo que sería a finales de la centuria, ni durante el siglo XX, sino que representaba progreso económico y social. España significaba la monarquía, el coloniaje. En tanto, el anexionismo habanero pretendía resguardar intereses esclavistas y sumarse a Estados Unidos, estimulado por el esclavismo del Sur en tiempos en que Gran Bretaña presionaba a España para la eliminación de la trata, refiere el investigador Ariel Pazos.
Existe polémica en torno a la orientación política de Nápoles Fajardo, como quienes lo han colocado en el anexionismo, aunque no haya evidencias. Por ejemplo, la historiadora camagüeyana Elda Cento (fallecida), en cuyo libro “El camino de la independencia” ─Editorial Ácana, 2003─ defiende la posición independentista de Agüero, quien sostuvo relaciones con los anexionistas, aunque abogaba por el independentismo, sin rechazar ayuda norteamericana.
En el criollismo y siboneyismo de Nápoles Fajardo, se encuentran vertientes de una irrefutable poesía de afirmación nacionalista. En su obra resalta una de las primeras manifestaciones de la identidad cubana, por lo que fue común que los mambises recitaran sus décimas y cuartetas.

Obra
Lo cierto es que Nápoles Fajardo, es más por su seudónimo El Cucalambé y por su obra de tendencias líricas del nativismo, siboneyismo y costumbrismo, que ha pasado -por su profundo arraigo popular- de boca en boca y a través de generaciones, como genuino autor de la décima campesina de Cuba, popular e ilustrada.
En la provincia de Las Tunas nació este poeta popular, que supo reunir lo mejor de varias tendencias líricas del romanticismo (nativismo, siboneyismo, costumbrismo) para crear una forma expresiva nueva que tendría arraigo en el pueblo y se convertiría en la décima guajira.
Hoy se declaman, cantan e improvisan las décimas en los campos caribeños, deudores de la obra de El Cucalambé, de quien se ha reeditado en los siglos XIX, XX y XXI, su libro “Rumores del Hórmigo”, publicado inicialmente en 1857.
En Cuba ha sido Carlos Tamayo Rodríguez, poeta y ensayista, devenido biógrafo del poeta, quien también ha defendido su condición de repentista oral. “(…) Nápoles Fajardo no sólo escribió décimas, sino también sonetos, letrillas, epigramas y romances. Según declaró al sitio web Tiempo 21, de la emisora provincial de Las Tunas.
Libre del eurocentrismo de la época, su obra fue escrita para resaltar la dimensión del criollo apoderado de palabras caribeñas, el carácter de su gente, la “típica” belicosidad de los hombres, la belleza de sus mujeres, la exuberancia de colores, olores, el clima.
Sus estampas de gran belleza y plasticidad están en su poesía. Por ejemplo “La alborada” y esta perfil: “Susurra el verde palmar / y la luz de la alborada / dora la roca empinada / de las orillas del mar: / se admira el tenue brillar / de la estrella matutina, / muere la densa neblina, / cruje el cedro allá en los montes, / y a los bellos horizontes / el sol naciente ilumina”.
A pesar de ser una de las más escabrosas polémicas de la historia literaria del país, hasta hoy prevalece el homenaje de los poetas a la controvertida figura, reconocida mundialmente como cimera de la décima, la espinela y las nuevas corrientes literarias.
El Cucalambé, descrito entre los que iniciaron el camino de las letras cubanas, recibe la reverencia en su tierra natal, Las Tunas, mientras son expuestas las tendencias de las tradiciones de Cuba e Iberoamérica en el evento cultural “Jornada Cucalambeana”, que se desarrolla precisamente en la finca El Cornito.
Valdría mencionar algunos criterios autorizados, entre intelectuales cubanos, como Cintio Vitier, en una carta de 1979 escrita al joven poeta Carlos Rafael Chacón Zaldívar, donde le muestra su admiración por Nápoles Fajardo. “Yo había estado leyendo algunos ensayos de él sobre poetas cubanos como Milanés, el Cucalambé. Soy natural de un pueblecito de Holguín llamado Mayarí y siempre pienso en lo que yo pude haberle escrito para que él se viera casi que obligado a contestarme, porque nunca habíamos tenido ninguna comunicación”.
También Cintio Vitier ha llamado la atención sobre la importancia del paisaje cubano en la poesía del Cucalambé. Citado en el mencionado ensayo de Tamayo Rodríguez, en “lo cubano” desde la poesía, el mayor acierto de El Cucalambé, radica en que no cantó para el guajiro, sino desde el guajiro. “Se debió, en gran medida, a que desde esa posición podía cantar quien se encontraba situado en ese estrato social. El Cucalambé no acostumbraba a fingirse el campesino: era el cantor de los campos de Cuba, poeta popular de cepa campesina y de probada cultura”.
Vitier apunta: “Al final del proceso de “cubanización” de la poesía (se “cubanizan” la anacreóntica, la égloga, la silva, el romance, la espinela, el soneto, la octava real), El Cucalambé representa el ápice del empeño nativista en nuestro siglo XIX. Habrá que esperar a la boga de la poesía negra y a la obra de Nicolás Guillén, para que se produzca un movimiento análogo, aunque de orientación afrocubana, mestiza”.
El folclorista y poeta Samuel Feijoo, advirtió que durante la revolución de 1895 “fue el verdadero cancionero de la guerra” y que era tanta su popularidad y aceptación que sus décimas se copiaban hasta en las cajetillas de cigarros.

Lo cierto es que hasta hoy, la décima moviliza a mucho público en esta oriental provincia durante la Jornada Cucalambeana, donde la ruralidad, el repentismo, la porfiada poesía rimada, se insertan en el rescate y conservación de las más genuinas tradiciones cubanas y representan lo más autóctono de nuestros campesinos.
Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, El Cucalambé, autor de múltiples espinelas, sonetos, letrillas, epigramas y romances escritos en su breve existencia de sólo 32 años, aún genera inspiración en poetas, músicos, investigadores, repentistas, improvisadores y toda la población que se involucra en su pueblo natal, en la festividad celebrada desde 1964, donde reina la décima espinela, una de las formas más representativas de cubanía, expresadas en del folclore musical.
Asimismo en 2012 durante la Feria Internacional Cubadisco, se hizo pública de la declaración del repentismo, como “Patrimonio Cultural Inmaterial de Cuba”, Una tradición oral, con más de tres siglos de arraigo, con el protagonismo de la décima —llamada espinela—, una estrofa ibérica, aplatanada en la Isla.
En tal sentido destaca el aporte del Centro Iberoamericano de la Décima y el Verso Improvisado, reinaugurado en 2019 en El Vedado capitalino en el aniversario 500 de la ciudad de la Habana, dirigido por el poeta repentista Luís Paz (Papillo).
Desde aquí, el aporte más importante a la Jornada Cucalambeana es el Coloquio Iberoamericano de la Décima y el Verso Improvisado, un certamen teórico favorecido con el talento y magisterio de grandes figuras de la cultura cubana, como la Dra. María Teresa Linares, el Indio Naborí, Argelier León, Adolfo Martí, Salvador Bueno y Virgilio López Lemus. Y artistas tan populares como El Jilguero de Cienfuegos, Martica Morejón, Tomasita Quiala, Coralia y Ramón, Justo Vega y Adolfo Alfonso, Radeunda Lima y Celina González.
Hasta hoy, todo intento de investigación debe sortear espejismos para llegar a la verdad. Tal como dijo el prestigioso escritor Cintio Vitier, él “tenía que ser esencialmente el desaparecido, aquel cuyas facciones individuales se borran, el que es absorbido y desaparece en lo anónimo, en la tonada rústica, en el pueblo doliente, festivo y humilde y en él reaparece cada día, sin fin”.
Autor: teleSUR - Rosa María Fernández